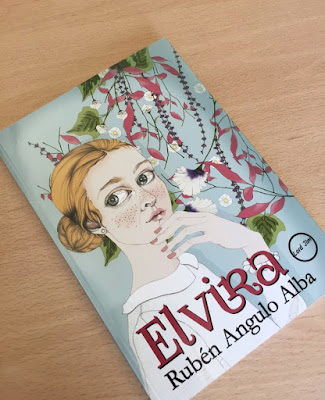|
| "No quieren". Grabado de Goya para Los desastres de la guerra. |
Se habla en el blog Hemeroflexia
de Andrés Trapiello de la novela Patria, de Fernando Aramburu. Se trata de una
crónica sobre el drama social del terrorismo en el País Vasco, con dos familias
enfrentadas (y divididas) en torno a ese fenómeno.
Trapiello menciona cómo necesitó hablar con
testigos directos de lo sucedido para confirmar que las cosas eran tan extremas
como relata la novela (que no he leído). Y en los comentarios al artículo,
surgen críticas relacionadas con la verosimilitud de la obra reseñada y su impotencia para reflejar el clima real
del llamado “conflicto vasco”.
El propio Trapiello termina su
artículo mencionando de refilón el difuso límite entre ficción y realidad.
Límite que, en lo particular, es un asunto intrigante para quien suscribe.
Dice Trapiello, como conclusión
de su artículo, eso tan consabido de: “No hay nada más novelesco e inverosímil
que la realidad”.
Lo que yo me pregunto (e insisto: el tema me atrae mucho) es si entre realidad y ficción hay una frontera clara, tan siquiera.
En cada cucharada de ficción hay algo de realidad, y viceversa. Eso está claro.
Lo interesante sería saber de qué materia está hecha la cuchara.
(Aquí reseño el cuadro de
Kandinsky “El jinete azul”, en el que la ficción invade la realidad por las
bravas, a mi modo de ver)
Volviendo al artículo de Trapiello como
lanzadera de éste, pienso (como comenté al pie del mismo) que el problema con
la ficción basada en una realidad sangrante o escabrosa (terrorismo, guerra,
pederastia, tráfico de drogas) es que como ficción se queda corta y “hay que
preguntar a los testigos”.
Y como realidad tampoco alcanza, así que muchos de
esos testigos se resienten, porque entienden que la ficción no está a la altura
de lo que han vivido en persona. O no lo refleja bien. O las dos cosas.
Eso me conduce a cuestionarme si el propio
realismo literario (ya sea éste escabroso o no) es un tipo de periodismo
codificado como ficción, como pretender ser. O si es más bien al revés, en cambio, tal como
sospecho yo: una pura ficción indescifrable, a fuerza de querer fijar la realidad
(en vano) dentro de un marco volátil, que resulta ser (cambiante) realidad él
mismo. Como quien pretende pintar con acuarelas en el agua. O hacer un mandala
con arena en una tormenta de arena, que viene a ser lo mismo.
En los comentarios a pie del citado artículo de
Trapiello sobre la novela de Aramburu , una usuaria “Phyllida Alys” acaba
de plantear un reto a quienes lo frecuentan (entre los que se incluye quien sostiene abierto este humilde paraguas con agujeritos)
Se trata de tomar partido sobre el
espinoso tema de si resulta justo y/o “moral” usar la violencia extrema contra
opresores políticos, torturadores y tiranos de diversa índole. Pide un
pronunciamiento claro, “sin circunloquios ni cauciones” y “sin corrección
política”.
Pide mucho, porque los problemas más complejos
y sangrantes (nunca mejor dicho) no se pueden reducir a blanco y negro ni
despachar sin más matices.
Transcribo a continuación lo que comenté en el foro de Trapiello, sin
pretender abrir aquí un debate. Aunque si alguien quiere comentar al pie, sea
bienvenido.
* * *
A veces hay que usar la violencia
para mantener la paz. Y eso ocurre cuando se ha barrido bajo la alfombra
durante demasiado tiempo. En ese caso (para usarla bien) la prudencia política
se impone.
El norte que nunca hay que perder, se use o no
se use (aunque ya casi nadie apele a ese
concepto hoy día) es el honor. Y ése se demuestra (o se pisotea) in situ
siempre. No en un debate previo sobre el sexo de los ángeles o uno posterior a
burro muerto. Ni tampoco en un juicio ilusorio sobre qué violencia es “más
justificable” o “más moral” que otra. Todas son sucias e injustas, aunque
nuestra condición humana nos condene a usarlas (literalmente: condene. Nunca
aprenderemos).
El llamado “terrorismo” (ya sea de Estado,
yihadista o revolucionario) no es nada honorable, sin duda. Lo cual no quita
que sea “necesario” en el sentido histórico (o filosófico) del término.
¿El magnicidio?: depende… Parece
obvio defenderlo en el caso de un tirano. Pero la propia historia reciente
prueba que, a veces, la basura también puede servir de dique contra algo aún
más virulento. Prudencia política, de nuevo.
Como se ha dicho muchas veces, la
misma palabra “terrorismo” comienza ya a quedar caduca de tan manoseada (y
atomizada), aunque todos entendemos lo que es. Pero empiezan a deshilacharse sus costuras en el neblinoso (y polimorfo) avispero en que vivimos actualmente.
Buscar un nuevo término más preciso
(en mi opinión) podría dar lugar a un buen debate y aclarar algo las
cosas...
* * *
Con respecto a la venganza, con ésta es más fácil
incurrir en arbitrariedades. Y casi siempre raya en la bajeza, porque explota
con metralla. Pero toda acción violenta (vengativa o no), es “éticamente condenable”, aun así. Lo
que pasa es que no podemos ser limpios todo el tiempo.
La violencia ni es racional, ni
pide permiso. No se puede contener ni entender del todo. Perder el tiempo en
eso, la hace más fuerte, de hecho. Porque quienes de verdad abusan de ella (no
quienes la usan de manera aislada y/o defensiva), no se enredan en análisis y
suelen dar el primer paso. Y sin respetar reglas.
Como dije, la única referencia ajena y propia nítida en caso
de que lo peor estalle (sicologismos aparte, que no llevan a nada) es el honor.
No deber para no temer, y asumir las consecuencias (no siempre limpias) de
nuestros actos, sean éstas las que sean.
Y ese honor se
demuestra (o lo contrario) in situ, en cada situación aislada. En cada batalla
de la guerra (cotidiana o literal). Luego la historiografía mezcla todo, y traza
una crónica polémica para vender libros (o cine).
La flecha se tensa
sin disparo, tanto como la sociedad o el individuo pueden soportar. Ambos suelen
acumular la frustración indefinidamente, hasta que revienta como un problema
público (lo individual también se extiende a todos, cuando estalla). Salvo que
encuentre algún drenaje previo, por fortuna.
En el caso del hambre, no hay drenaje alguno, explota siempre.
Por eso las tiranías (y no sólo ellas) se ocupan de llenar lo mínimo el estómago a sus súbditos,
mientras pueden. Luego, les quitan el pan, y el circo se cae solo.